Amar la cruz es abrazar el misterio del sacrificio de Jesús y reconocer en el sufrimiento una fuente de gracia y redención. Cristo nos enseñó a través de Su cruz que el amor auténtico se expresa, no en la comodidad, sino en la entrega, en el renunciamiento de uno mismo, en cargar con aquello que duele, pero que también transforma.
Amar la cruz no es buscar el sufrimiento en sí mismo, sino comprender que el dolor, unido a la voluntad de Dios, se convierte en una vía para acercarse más a Cristo. San Pablo nos recuerda que «completo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia» (Colosenses 1:24). De esta manera, cada dificultad, cada herida y cada lágrima tiene un valor eterno si las ofrecemos con amor.
El amor a la cruz también implica amar a Cristo en su pasión. A través de la cruz, comprendemos mejor Su inmenso amor y la profundidad de Su sacrificio por nosotros. Él no huyó del sufrimiento, sino que lo abrazó, transformándolo en un acto de redención y perdón para la humanidad. Así, cuando amamos la cruz, nos unimos al sacrificio de Jesús y hallamos en ella la fuerza para perdonar, para vivir en paz, para encontrar esperanza y renovar nuestra fe.
Además, la cruz nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. No es un signo de abandono, sino una llamada a confiar más profundamente en Él. Quien ama la cruz no está solo, pues Cristo está allí, compartiendo cada carga y cada sacrificio.
Amar la cruz es, entonces, una invitación a amar más a Dios, a sus designios, y a vivir en la esperanza de la Resurrección. Es recordar que, aunque el camino pueda ser difícil, siempre nos conduce hacia la vida plena en Cristo, quien nos da el consuelo y la fortaleza necesarios. Así, en cada acto de sacrificio, en cada momento de dolor aceptado, estamos amando a Cristo, compartiendo Su amor, y siendo signos vivos de Su redención.
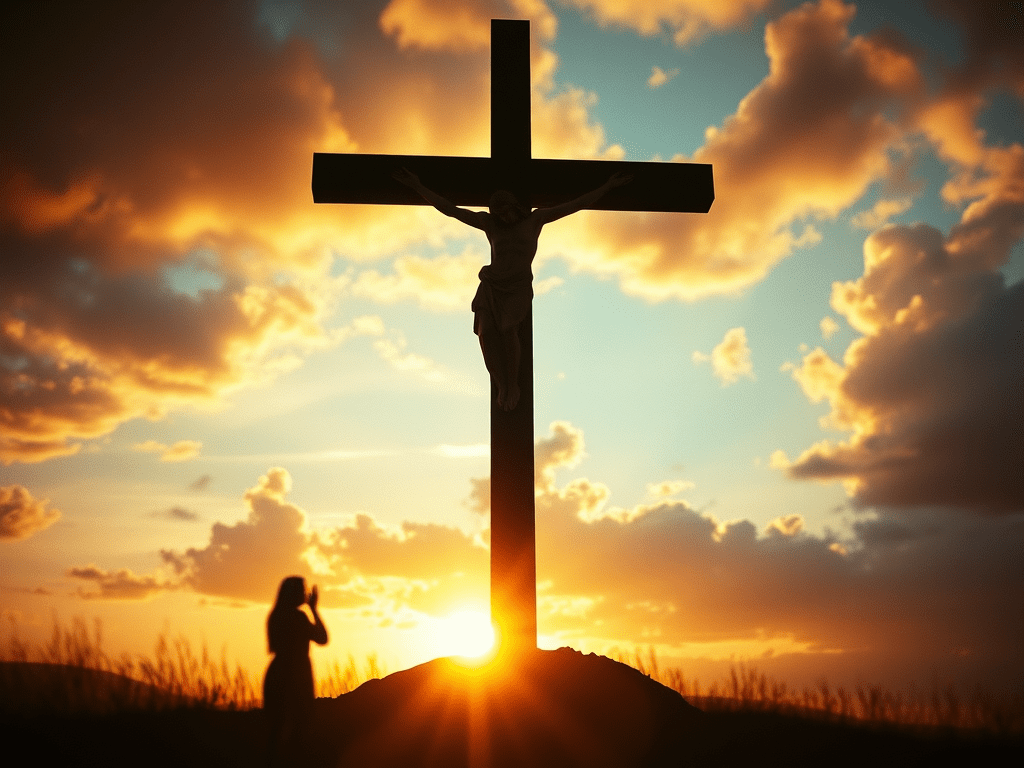








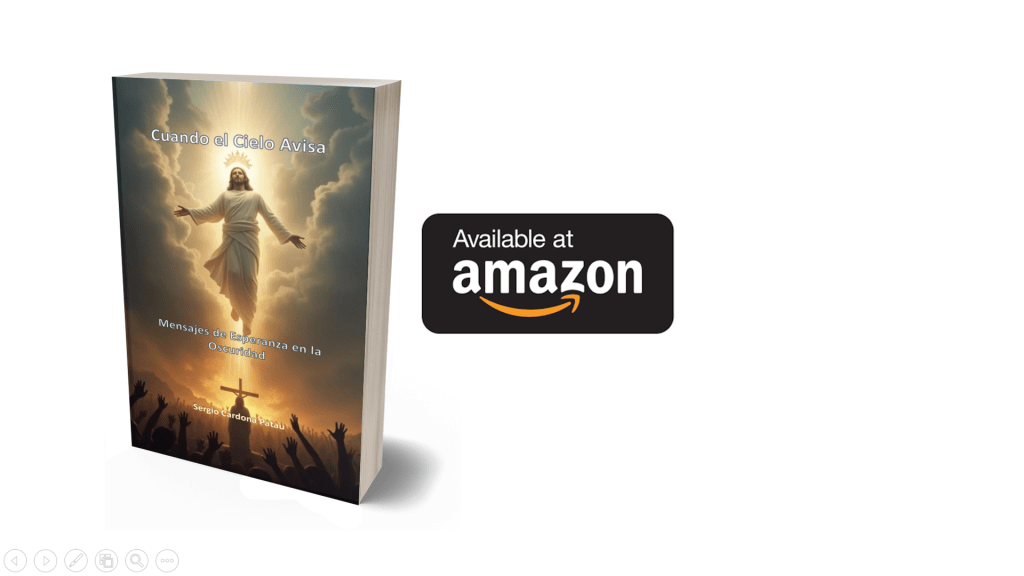
Deja un comentario